Ser madre o padre de un niño con necesidades educativas especiales es vivir en una montaña rusa sin frenos. Cada día es un viaje vertiginoso entre el amor más profundo y el miedo más paralizante, entre la esperanza y la desesperación. No hay pausas, no hay respiros, solo momentos que se suceden uno tras otro, intensos y agotadores.
Recuerdo el temblor de mis manos al descubrir que mi hijo se autolesionaba. Cada corte en su piel era un grito silencioso que yo no podía borrar, un espejo cruel de mi impotencia. Lo miraba y sentía un nudo en la garganta: quería abrazarlo, protegerlo, detener el dolor… pero no podía.
En otra casa, un niño de ocho años empezó a mostrar conductas suicidas. Lo veía dormir y, aun así, sentía vértigo, un miedo profundo que no me dejaba respirar. Cada pequeño gesto, cada mirada apagada, me recordaba que su vida pendía de un hilo invisible. La culpa se mezclaba con el terror, y la soledad con la desesperación.
Dos gemelas de cuatro años requieren terapias múltiples. Cada sesión perdida duele como un golpe silencioso, cada avance truncado se siente como un fracaso que no nos pertenece, pero que nos atraviesa. La madre tuvo que renunciar a su carrera; el padre trabaja lejos. Las niñas esperan cuidados que deberían ser un derecho, mientras sus padres sienten que cada minuto que pasa es una batalla perdida.
En una escuela, un niño escapista salió de su clase impulsado por su necesidad de moverse y explorar. Cuando intentaron regresarlo, la puerta estaba cerrada con llave. No podía entrar. Sus pasos vacilantes, su mirada confundida, se encontraron con una barrera física y simbólica: la exclusión materializada. No había comprensión, ni acompañamiento, ni un espacio seguro. Solo un sistema que le niega su derecho a aprender, a pertenecer, a existir dentro del aula.
Mientras tanto, otro niño se convierte en prisionero de las pantallas porque no hay recursos suficientes en el aula y, para mantenerlo callado, y que no moleste se la dan. Desde entonces se refugia en ellas porque el sistema prefirió anestesiarlo antes que acompañarlo. Sus risas se apagan detrás de un dispositivo que lo aísla, lo limita y lo condiciona. Sus manos tocan teclas, pero sus ojos buscan un mundo que no encuentra.

Así son nuestras jornadas: interminables trámites, viajes a terapias, esperas de diagnósticos, lágrimas que nadie ve, la ausencia de apoyos familiares.
Y aun así seguimos adelante. Nos levantamos cada día con la fuerza que nos da el amor por nuestros hijos, aunque a veces esa fuerza se sienta como un nudo en la garganta. No somos malas madres ni malos padres: somos guerreros silenciosos, capaces de hacer visible lo invisible, de pelear en despachos, de descifrar diagnósticos incomprensibles, de sostener terapias que deberían estar garantizadas.
Y en medio de esta lucha apareció Inclusión Sin Excusas.
Por primera vez sentimos que alguien nos escuchaba, que nuestras voces tenían un lugar, que nuestras experiencias podían transformarse en fuerza colectiva. Encontramos apoyo, información, compañía y, sobre todo, esperanza. No es solo un espacio digital; es un refugio donde descubrimos que no estamos solos, que no fallamos como padres, sino que sostenemos lo insostenible.
Gracias a esta comunidad aprendimos a alzar la voz, a exigir lo que corresponde y a sostenernos mutuamente cuando las fuerzas flaquean. Inclusión Sin Excusas no borra el cansancio ni las cicatrices, no arregla un sistema que falla, pero nos devuelve la dignidad, nos une en la lucha y nos recuerda que nuestros hijos merecen crecer con respeto, acompañamiento y las mismas oportunidades que cualquier otro niño.
Al mirar atrás, no podemos decir que haya sido fácil. Hemos llorado, sentido culpa, gritado en silencio, temido que el mundo se nos caiga encima. Pero también aprendimos que de la vulnerabilidad nace la fuerza, que de la unión nace la esperanza, y que de nuestras historias individuales surge un relato colectivo que nadie podrá silenciar.
No somos malas madres ni malos padres. Somos madres y padres que aman profundamente, que luchan contra todo pronóstico y que, gracias a espacios como Inclusión Sin Excusas, transformamos la soledad en comunidad y el dolor en esperanza. Mientras haya niños invisibles para el sistema, seguiremos alzando la voz, juntos, sin excusas.
Los Maestros y Maestras Sombra dan LUZ a nuestros hijos, son su guía y su tranquilidad. Son su camino hacia una Inclusión Sin Excusas.
Aquí recogemos firmas para nuestra causa.






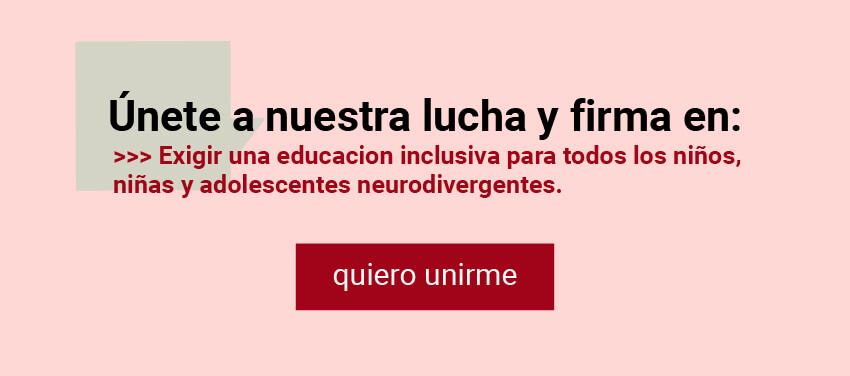
Sí, pero hay que seguir a tod@s, este mundo se ha vuelto muy estresante y con mucho renchor y pocos valores y educación y eso se nota todos los días en todos los coles! Los primeros a educar los padres y madres y controlar lo que ven y oyen en las RRSS!